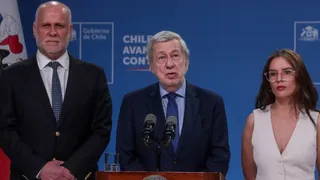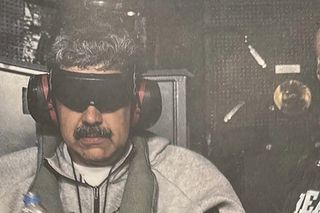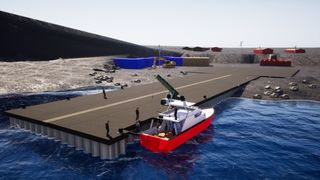Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
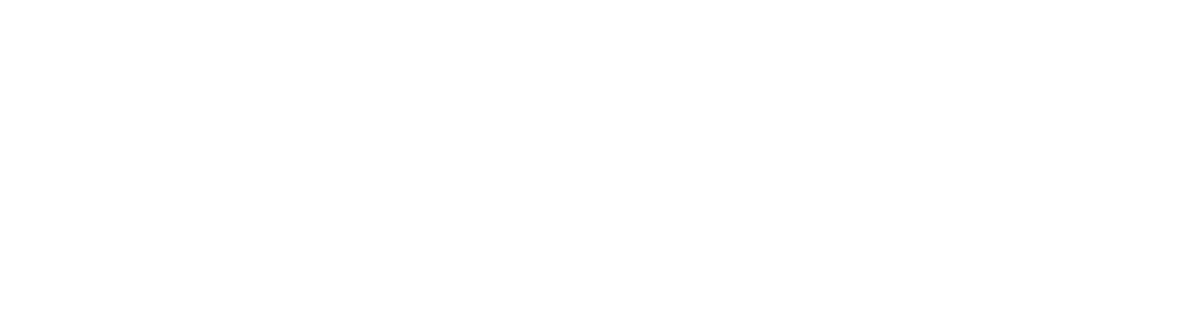
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales

Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.