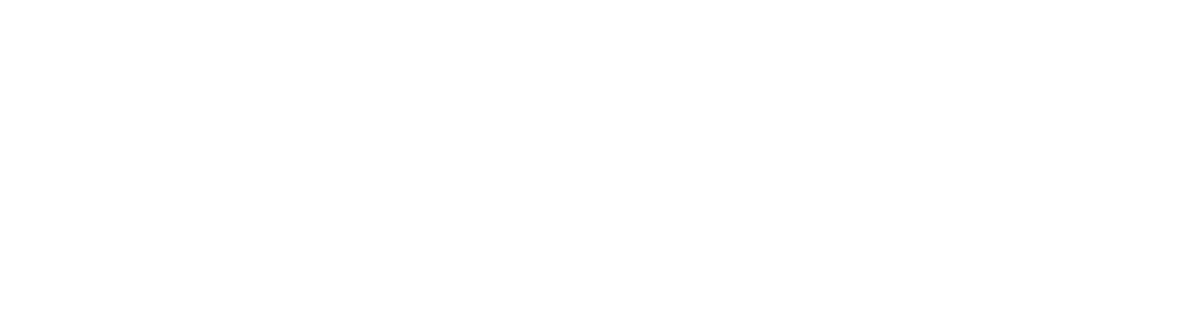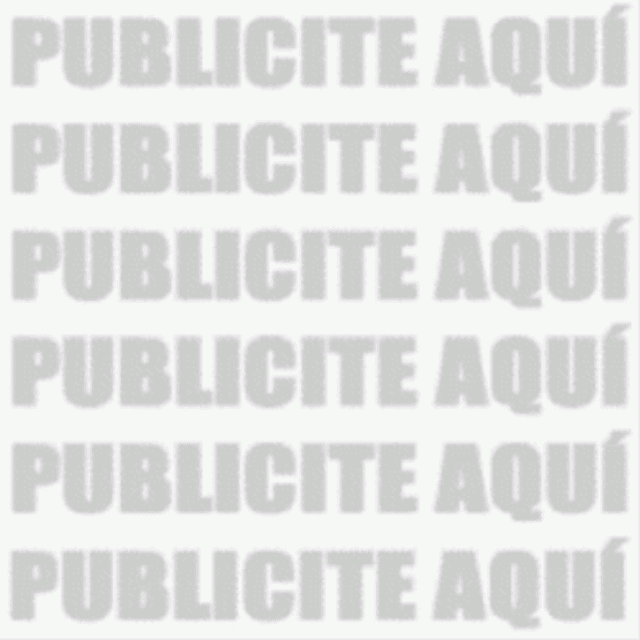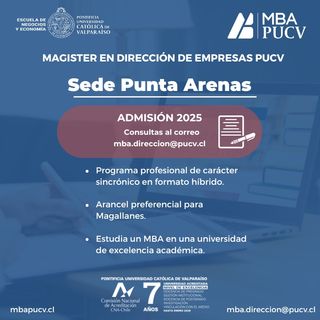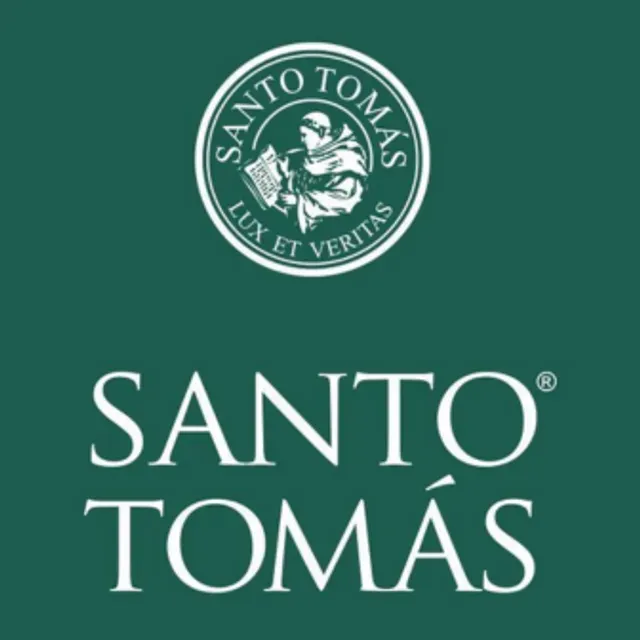29 de marzo de 2014
DISCURSO DE EUGENIO MIMICA EN INCORPORACIÓN COMO MIEMBRO DE NÚMERO DE LA ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA
Santiago, 24 de marzo de 2014 Los Verne: Una Novela, Dos Versiones Resulta inevitable no recordar en estos momentos aquella tarde de noviembre de 1990, cuando Roque Esteban Scarpa, entonces director de la Academia Chilena de la Lengua, viajó a […]
Santiago, 24 de marzo de 2014
Los Verne: Una Novela, Dos Versiones
Resulta inevitable no recordar en estos momentos aquella tarde de noviembre de 1990, cuando Roque Esteban Scarpa, entonces director de la Academia Chilena de la Lengua, viajó a Punta Arenas para presidir el acto de recepción de mi persona como miembro correspondiente por aquella ciudad. En su discurso, Scarpa señaló que era la primera vez que se realizaban dos sesiones simultáneas, en un hecho insólito en la historia de la más que centenaria vida de la institución. Igual día y mismo horario: tanto aquí, en la capital de la República, como en la capital de la región magallánica, sentenciando además que aquel territorio fue el primero donde se difundió el idioma de España.
Podemos ponerle lugar, fecha y hora a esa inauguración de la palabra española hablada, que en el futuro serían dominios nacionales: el 21 de octubre de 1520, boca oriental del estrecho de Magallanes, al comenzar la tarde. Así escribió en su diario el contramaestre de la carabela Trinidad, Francisco Albo: pasado el mediodía encontramos una uberta como bahía, y penetramos en ella.
Esto, como buen magallánico, lo conocía muy bien Enrique Campos Menéndez, académico cuyo sillón número 27, vacante tras su muerte, vengo a ocupar. Cómo no, si en su discurso de incorporación a la Academia Chilena de la Lengua, el 12 de noviembre de 1976, y al recordar a la ciudad natal, expresó A orillas del Estrecho, que junta los dos grandes océanos, en medio de esa desolada geografía, se deja caer blancamente desde los cerros de la península de Brunswick, el polícromo damero de la capital de la soledad, el límite de los climas; confín donde España sembró su primera palabra.
Por algo se le nombró, en su momento, Cronista Oficial e Hijo Ilustre de Punta Arenas. Más allá de su posición política no compartida, pero respetada por mí, pues nunca he etiquetado ideológica o económicamente a las personas para alabarles o rechazarles sus méritos literarios, tuvimos con Enrique Campos varios encuentros significativos, diversas conversaciones en torno a la literatura, e incluso ciertas equivalencias. No lo digo solamente por haber nacido ambos a orillas del estrecho de Magallanes, ni haber estudiado (probablemente él) o asistido (con toda seguridad en mi caso) al mismo liceo en Punta Arenas, aunque eso sí, más de una generación de por medio. También por equivalencias en el ámbito literario, entre ellas la de desglosar alguna vez nuestras vidas en la serie Quien es quien en las letras chilenas, que tan dignamente dirigía el recordado Oreste Plath, a través de la Agrupación Amigos del Libro. Me acuerdo haberlo saludado tras su presentación autobiográfica en el Museo Vicuña Mackenna. El próximo debieras ser tú, me dijo. Y claro, ya hacía ratos que nos tuteábamos, incluso solía llamarme con el diminutivo de mi nombre. Mucho antes de ello, y por una suerte de fortuita continuidad, al publicarse mi primer libro de cuentos ambientados en Tierra del Fuego, en 1977, se dijo que hacía cuarenta años que no surgía un nuevo escritor austral. Cuatro décadas habían transcurrido desde Kupen, primer libro de relatos, también fueguinos, de mi antecesor. Un par de años antes de fallecer lo llamé por teléfono. Le pedí libros para incrementar la biblioteca del Colegio Miguel de Cervantes, donde uno de los cursos llevaba su nombre. Accedió feliz. Yo mismo iré para entregarlos, me dijo, y así fue. Aquella vez compartió emocionado con los niños de su curso. No lo volví a ver con vida. Fue su último viaje a Punta Arenas.
Hacia el final de sus años publicó libros de distintos géneros literarios, como deseando que esos escritos no quedaran inéditos, relegados al olvido y a la soledad absoluta. Así, reunió sus recuerdos en Vivencias, sus poemas en Solilunas, una obra de teatro con personajes familiares en Una heredad pionera, o un sinnúmero de aforismos en Divagario, definiendo que divagar no es más que pensar sin rumbo, pero donde muchas veces nos encontramos con la desnuda verdad de nosotros mismos. Escribió máximas como éstas: ¿Dónde va la luz cuando se apaga?; Las palomas encanecen a los próceres; El aerolito creyó que la noche era un pizarrón; La torta de mil hojas es la enciclopedia del glotón; Las de mar son estrellas guardadas en sal, para ser usadas cuando se acaben las del cielo, o Todos somos anarquistas, soñamos el ideal tras las rejas de las leyes.
Sirva el último aforismo para abordar el tema central de esta intervención, una novela con un protagonista libertario y de ambientación magallánica. Eso sí, dudosamente, en el entorno de las letras actuales, algún narrador de los llamados generación emergente comenzaría una novela con una descripción tan naturalista, más que eso, tan inserta en el mundo zoológico, al detallar las características físicas de un animal estepario, y nada menos que todo un símbolo de las llanuras australes: el guanaco.
El comienzo aludido es casi accidental. Y aunque no importe mucho en la trama, tampoco resulta incongruente, pues invita a la aventura, aún cuando del susodicho ejemplar de guanaco nunca más se sabrá. Quien creó este inicio novelesco jamás tuvo un ejemplar vivo de ese animal frente a sus ojos. Ni siquiera visitó alguna vez los lugares donde habita. Incluso más, nunca pisó Sudamérica. Julio Verne era así: no necesitaba ver para describir, pero sí estudiar, impregnarse de libros de geografía, historia, botánica y demás ciencias. Absolutamente franqueable a todos los conocimientos que necesitase para concebir sus obras, y que no fueron pocas. Alguna fascinación especial le debe haber provocado sus lecturas acerca del mundo austral, de la Patagonia y la Tierra del Fuego, archipiélagos incluidos, pues dos de sus novelas las ambientó en el extremo americano. Una de ellas El faro del fin del mundo, y la otra En la Magallania o Los náufragos del Jonathan, que con matices viene a ser lo mismo.
Julio Verne murió el 24 de marzo de 1905, hace exacto 109 años, dejando inéditos varios manuscritos de novelas, aparte de una colección de cuentos. Su hijo Michel de carácter rebelde y quien en algún momento no tuvo buenas relaciones con su progenitor- se hizo cargo de publicar sucesivamente todo ese material.
Pasaron los años. Recién en 1977, un experto verneano descubrió los manuscritos originales de esas novelas póstumas, comprobando que habían sido transformadas, por no decir manipuladas, a gusto particular de Michel Verne. No se salvó de esta alteración la novela En Magallanie, título original en francés, escrita hacia 1897, pero que se mantuvo oculta acaso por tratarse de una trama ajena a las típicas de Julio Verne, por ser un texto que al publicarse resultaría poco lucrativo, o porque su autor no encontró satisfacción en su resultado final. En todo caso su hijo y el hijo del editor, transformaron ese texto de En Magallanie en Los náufragos del Jonathan, y así fue publicada, alcanzando varias ediciones con el correr de los años, y que muestran algunas leves variaciones entre sí. Todas comienzan con el citado guanaco vigía de la manada porque eso hace un guanaco solitario sobre una parte elevada de la llanura y la fortuna del animal cuando se salva del lazo que le lanzó un indígena para capturarlo.
En el año 2011, en España, apareció la versión original traducida de tan curiosa y novelesca vida de esta obra, con el nombre de El ácrata de la Magallania, cuyo éxito ha merecido ya un par de ediciones. Un extenso y enredoso camino para una novela, considerada la más política de Verne, la única que revela sus convicciones e ideales, donde la ausencia de ciencia ficción es total, y las aventuras poco abundantes. Su hijo Michel, en cambio, trocó ese concepto de vago idealismo en algo absolutamente más aventurero y realista. La llenó de incidentes. Michel resultó menos crédulo, menos ingenuo, pero más directo.
De allí que si el padre concibe al protagonista como un abierto filántropo, el hijo lo vuelve en su antónimo, en un misántropo luego de la decepción por establecer su ideología libertaria. Queda entonces la imagen que proyectó Nietzsche: para el superhombre, el hombre es una irrisión o una vergüenza dolorosa. El superhombre es por cierto el superior, el anarco por antonomasia. Dicho de forma similar homo homini lupus est: o sea, el hombre es un lobo para el hombre, según el teórico inglés Thomas Hobbes, porque para organizar el estado civil se debe terminar con el estado primigenio, de naturaleza, donde se impone la ley del más fuerte, y la única forma entonces para conseguir ese estado civil es que el hombre ceda a todas o gran parte de sus libertades. Por lo mismo, todo aquel que viva fuera de la polis, la ciudad estado, la organización política, es una bestia o es un Dios, según la filosofía de Aristóteles. Gran diferencia entonces entre Michel y Julio Verne. Es posible que el hijo, por lecturas, haya encontrado en los filósofos citados la exacta perspectiva que quiso darle a su personaje, aunque también cabe la posibilidad que lo haya configurado así sólo por un acto instintivo. En todo caso queda claro que el personaje de Michel Verne no estaba dispuesto a ceder de por vida sus libertades, y que más que las de un hombre sus fundamentos eran los de un ser todopoderoso.
El misántropo, así concebido por Verne hijo, al abandonar por siempre la isla Hoste, navegar solo en una chalupa que después destruirá para no tener posibilidades de regreso, y aislarse en el peñón del cabo de Hornos, sale triunfador: absolutamente desilusionado, no solo de los hostelianos, sino de los hombres como especie, renuncia al liderazgo y retoma su esencia de anarquista solitario. Allí, en su nuevo hogar, como un ermitaño, se servirá de sus brazos e ingenio para procurarse alimentación de lo que produzca la tierra y de lo que permita ese mar bravío. Como dice Martín Fierro: Todo bicho que camine (o vuele, o nade) va a parar al asador. Aunque ayudará a quien lo necesite, en cualquier momento, cuando sea necesario. Eso sí, siempre intachable a las veleidades humanas, con su ideal libertario intacto, como refundación permanente para hacer realidad las utopías, entendiendo que todo lo realizado para consolidar esa sociedad isleña resultó contraria a su concepción de desgobierno y que, junto a otros, no se puede realizar ese sueño trascendental que lo habita y, por qué no, lo consume. En su nueva morada se servirá por medio de un faro construido en ese lugar que le cedió el estado chileno, para que, al iluminar esas últimas latitudes, se otorgue seguridad a la navegación. Él, como hombre multifacético e integral, es el corazón, el mecanismo principal de ese faro, porque su luz posee el símbolo de la causa que lo mantuvo y lo mantendrá vivo por el resto de sus días: no se apagará de ningún modo el ideal por más que se autoexilie en ese final del continente y del mundo. Su convencimiento, al igual que el faro, será resplandor estable.
Se cumple así con la retórica clásica y quimérica del anarquismo, que apela a una antorcha para significar el camino de la libertad y la justicia social. Si aquel faro es un emblema que la reemplaza, estamos entonces ante una interesante proposición literaria. En tanto, el filántropo creado por Julio, el padre, llega hasta la isla Hornos en un vapor, junto a unos ciento cincuenta pobladores de Hoste, para inaugurar ese faro, que además de iluminar ampliará los dominios hostelianos. Su anarquismo es pasado, apenas un recuerdo. Ya no siente desdén por la humanidad, la ruptura con sus semejantes se ha cicatrizado. No fracasa, puesto que continuará siendo el líder, pero tampoco alcanzará, en ese estado, resurgir victorioso.
Otra deducción: en las dos versiones al protagonista no se le conoce pareja, ni se enamora, ni siquiera se le ve cercano a mujer alguna. Pareciera, principalmente en Los náufragos del Jonathan, que aquella circunstancia fue provocada con cierta intencionalidad. El protagonista no tiene ni quiere tener aventuras amorosas, pues es tal su desapego y su repulsión por la especie humana que no desea por nada del mundo caer en la trampa, en la tentación de crear algún vínculo de ese tipo, y llegar a engendrar hijos que perpetúen la especie de la que reniega. La ausencia de paternidad biológica no significa no ser padre natural: para ello adopta a un niño huérfano fueguino. Paternidad sin consanguinidad. Amor sin contacto carnal. Nuevamente entonces sale a relucir el superhombre, el dios puro e incólume.
Al protagonista de la novela se le presenta como Kaw-djer y bien poco se profundiza acerca de su procedencia, aunque se sabe que tiene ascendencia aristocrática europea. Un ilustre imposibilitado de mitigar toda la miseria que le rodeaba. Se sabe también que se dedicó a la ciencia, se hizo médico, ingeniero y sociólogo, aunque estas profesiones tampoco le dieron las herramientas para asegurar a todos la igualdad. Se desilusiona y viaja a refugiarse al final del mundo, en el archipiélago al sur del canal Beagle, un territorio llamado Magallania. Allí, asentado en la isla Nueva, y acompañado por un nativo y su hijo, se consagra a hacer el bien, visitando y asistiendo a los grupos aborígenes, gracias a sus conocimientos de medicina. Su lema es sin Dios ni amo. Por cierto, un dios no puede rendir pleitesía a una divinidad que sea superior a él.
El tratado de límites de 1881, entre Chile y Argentina, que en la versión original ocupa todo un capítulo, sirve para que tome una decisión importante. Frustrado con ese acuerdo entre las dos naciones y que afecta la autonomía de su isla Nueva decide alejarse de ese lugar y parte en su chalupa, junto a sus dos fieles amigos, para recorrer por última vez aquellos parajes del que se sentía dueño y en libertad absoluta. Ya no queda tierra libre, salvo el peñón del cabo de Hornos. La muerte antes que el sometimiento. Opta por el suicidio, lanzarse a las aguas turbulentas, terminar con todo. Entonces escucha, en medio de la tormenta, el llamado de auxilio de un barco a punto de zozobrar. Es el Jonathan, que cruzaba el mar de Drake, en ruta hacia Sudáfrica, con humildes emigrantes de diversas nacionalidades, dispuestos a convertirse en colonos en ese continente. Aquí, cierta analogía con la histórica colonización magallánica calza perfecta. El Kaw-djer les presta ayuda y conduce al barco averiado hasta la isla Hoste. Un suceso clave, que en la primera versión acontece recién en el octavo capítulo, de dieciséis que tiene el libro, mientras que en la modificada novela de Michel Verne se produce en el capítulo cuarto de los treinta y uno que tienen los tres tomos. Ese accidente y esos colonos le darán renovados bríos para creer en una sociedad nueva, independiente, separada del resto de la humanidad en esa isla que, tras negociaciones, el gobierno chileno le concede como territorio propio y soberano. Un lugar ideal, que parece ser insuperable para concretar la utopía del hombre libre. Si hasta su primer poblado, después convertido en capital, es bautizado como Liberia
En El ácrata de la Magallania, el elemento central no es en caso alguno aquel accidente marítimo y la suerte de sus pasajeros, sino la concreción de los ideales de su protagonista. El naufragio sirve como maquillaje, como escenografía para desarrollar el concepto que apasiona al autor. Pero Julio Verne no ahonda en ello. Se desvirtúa en explicar corrientes ideológicas que llevan a perfilar su personaje. En la adaptación de su hijo, en tanto, cobran relevancia las situaciones que enfrentan aquellos náufragos; hay vida, fibra, ausentes en la narración paterna. Adquieren importancia las vicisitudes, cómo se aborda la existencia en aquellas tierras australes, cómo se organiza la economía, conformando una sociedad organizada, casi idílica en tales parajes. A poco tiempo del establecimiento de esos colonos, más otros arribados en oleadas migratorias desde distintas geografías del mundo, se llega a contabilizar unas cinco mil cabezas de ganado y un movimiento mercantil de casi cuatro mil toneladas. Se establecen relaciones comerciales con Chile, Argentina y el viejo continente. Hoste se internacionaliza, establece lo que ahora llamamos tratados de libre comercio, y el estado adquiere un vapor de trescientas toneladas, para el servicio regular de pasajeros y carga.
Todo un modelo, un éxito de sociedad, pero gracias a la inteligencia, la dirección y el protectorado del Kaw-djer, porque ellos, los débiles náufragos del Jonathan, cuyo número superaba las mil personas, no hubiesen sido capaces por sí mismos de conformar una colectividad que pudiera desarrollarse. Necesitaban de alguien que los guiara. Así, aquel que aborrecía de fronteras, leyes y autoridades, debe ceder obligadamente, ante la desidia generalizada, y convertirse en gobernante, para ejercer autoridad ejecutiva, militar y legislativa, dictar normas, someter a juicio, comandar escaramuzas y contener a invasores. Se ve en la necesidad de demarcar el territorio, otorgar posesiones, crear un cuerpo de guardia, erigir un presidio, y establecer criterios, prohibir excesos, condenar los abusos, confiscar pertenencias. Al fin de cuentas, reglamentarlo todo, porque al supuesto éxito económico se antepone la palpable decadencia social. Debe convertirse en amo y señor dueño del destino de sus súbditos, de sus labores, sus vidas e incluso sus muertes. Sin quererlo, empujado por las circunstancias, se transforma en un dictador. Como todo tirano, acarreará descontentos. El desacuerdo no se queda en la simple pero contundente frase hay que cortarle la cabeza: se lo expresan en la práctica a través de motines y contubernios provocados por un par de pobladores que profesan su misma línea ideológica, pero de distinta factura. Al anarquista arrepentido, practicante del pacifismo proactivo a la manera de Tolstoi, le aplicarán el arma de los anarquistas violentistas e individualistas al modo del francés Ravachol, al extremo tal de colocarle una bomba para terminar con su vida, la que construirán con pólvora de barriles rescatados del naufragio. Sus contrarios aplican el derecho de matar al tirano. Finalmente, el propósito no se alcanzará a consumar, gracias a un providencial chubasco que apagará la mecha del explosivo.
Y es que las relaciones humanas en la isla transcurren de complicación en complicación, aun cuando en la versión original todo es muy sencillo, muy al pasar, de citas rápidas. El hijo, en tanto, describe en progresivo detalle los sucesivos aconteceres. Así, su adaptación va cobrando intensidad, se agrandan los conflictos, y se va sintiendo un ascenso en las tensiones que conduce muy bien hasta el final de la novela. Llega a decir, en boca de uno de sus personajes, que los tontos pertenecen a una raza universal. Lo delicado de la convivencia entre los pobladores tiene su punto culminante y se concreta con el descubrimiento de los placeres auríferos. La noticia se esparce y de todas partes aparecen aventureros, de mala calaña, a este nuevo El Dorado. Llegan a contarse unos veinte mil los entusiastas que desembarcan en las costas de Hoste, con la intención de hacerse ricos. El protagonista, en la narración de Verne padre, dice entonces Que Dios nos ayude, y se refiere a esos buscadores como desclasados. Trata de parlamentar con esa horda que llama desecho de todas las naciones, y lo hace acompañado ni más ni menos que de ministros anglicanos y misioneros católicos. En la adaptación del hijo no hay claudicaciones de este tipo. Ni sumisión, ni aliados, tampoco arrogancia descalificatoria. Ya que el ser celestial no existe, pues está en sí mismo, tampoco se le puede invocar, salvo que la exhortación la hiciese hacía sí, algo como yo, Dios, veré como ayudo. Tan directa auto referencia no hubiese calzado. Michel Verne no quiso desvirtuar su relato con puntualidades filosóficas, ni tampoco entrar en desacreditaciones respecto a los congéneres, por más que éstos hayan sido mineros de poca monta. De todas maneras la fiebre del oro marca la culminación de los conflictos. Entonces la utopía del entorno perfecto se desmorona. Se rompe en pedazos ese ensueño de un futuro sin conflicto, en el decir del ensayista Martín Cerda. Sólo queda partir. Julio Verne se permite, incluso, degradar al máximo la condición anárquica de su personaje, incluyendo en su relato la construcción en Liberia de iglesias y colegios, tanto católicos como protestantes.
Pero Verne supo también ser ingenioso, como lo hizo en sus otras novelas. La forma de conseguir la energía eléctrica a través del agua cayendo en desniveles o el aprovechamiento de las corrientes marinas, es también un logro de su agudeza narrativa. Ni utilizando el viento que, en épocas de temporales, vale decir durante las cuatro estaciones, resultaría complicado de contener, ni aprovechando el sol, que casi la mitad del año está oculto por las nubes y en invierno alumbra durante muy pocas horas. Eligió la fuerza del agua. Y no fue exagerado ni inventó un imposible. Se ha dicho, no con mucho eco eso sí, que la región magallánica podría abastecer en gran parte su necesitad de energía gracias a las mareas, la llamada fuerza mareomotriz. Debe haber sorprendido al Almirante y a los capitanes de la Armada de las Molucas -la misma que nos legó la palabra española desde esas latitudes- la inmensa corriente que las mareas provocan en la boca oriental de aquella entrada, que les pudo parecer en un principio la desembocadura de un gran río hacia el mar, pero que a las horas vieron correr en sentido contrario. Ningún torrente va y viene, y ninguna correntada como ésa para dar un suministro limpio y seguro de fuerza eléctrica.
También acierta al referir que los misioneros llegados a Hoste a vista y paciencia de un Kaw-djer ya totalmente debilitado en sus convicciones, entregaban a los aborígenes textos bíblicos traducidos a su lengua. Así ocurrió en la realidad con varios escritos en yagán, hechos por integrantes de la Sociedad Misionera Sudamericana y editados en Londres, que servían para la difusión de la actividad religiosa anglicana al sur del canal Beagle. Pero Verne apeló a su sagacidad narrativa al escribir que los misioneros entendieron que la amenaza del fuego eterno del infierno no daría resultado entre esos nativos fueguinos que deseaban convertir a la fe. Puesto que el frío era el peor castigo para ellos, un infierno especial, como antípoda del conocido, era lo más efectivo para mantenerlos sumisos. Amenazan entonces con un infierno helado, congelador, un gran frigorífico paralizante.
Precisamente en El Misionero, aquel cuento clásico de Enrique Campos Menéndez, se puede encontrar cierto paralelo interpretativo. En ese relato el protagonista, un religioso, llega a Tierra del Fuego para propagar con convicción, a los aborígenes selknam, las bondades que les deparan a los hombres la nueva vida más allá de la tierra. En un comienzo su discurso de felicidad eterna provoca el hazmerreír, luego lo escuchan interesados, después incita al delirio. A tanta convicción llegó con sus prédicas que al final, agradecidos, lo mataron para que fuese el primero, quien los guiara hacia esa maravilla desplegada fuera de este mundo, ya que hasta allá no alcanzaban ni siquiera las lujurias del tiempo. Si para aquel religioso la concreción de la utopía era el cielo, hacia ese lugar merecía ir lo antes posible, y lo mandaron por vía directa, como un premio bien ganado por señalar tan magnífico futuro. También al protagonista de los Verne se le hace experimentar sus propias convicciones, su íntima y particular forma de existencia. Lo interesante entonces es que tanto Julio y Michel Verne, como Enrique Campos, consiguen crear un espacio que sucumbe ante el mal entendido de quienes precisamente serían beneficiados con ese mundo ideal.
Más allá de algunos deslices, las dos versiones de la misma novela, cada una con su personal desarrollo y orientación, una de marcado carácter ideológico y la otra principalmente aventurera, coinciden y proyectan al fin los conflictos de la condición humana y el irremediable vacío existencial. Y no en cualquier lugar, sino en el extremo sur del planeta, y todavía más, en plena insularidad, donde ni la lejanía, las duras condiciones climáticas o el entorno bravío, logran aunar voluntades contra lo más intrínseco y propio de la degradación del hombre, como una condena biológica que se perpetúa sin límites. El protagonista pasa de una a otra isla: Nueva, Hoste, Hornos. Esto del espacio insular resulta propicio para ejercer la utopía en ciertos ámbitos de intereses y perspectivas autónomas. El aprovechamiento novelesco de esta circunstancia, si bien resulta precursor, no es privativo de Verne (o los Verne), dentro de la literatura magallánica. Hay varios ejemplos, incluyendo uno personal, que siguen esta línea. Pero es imposible mantener un enclave de esa naturaleza a resguardo de los peligros e influencias nefastas de los entornos. La humanidad es idéntica y se comportará de igual forma, se esté donde se esté, porque al fin de cuentas, como apunta la sabia anciana Kupén, en el libro Sólo el viento, de Enrique Campos: nacemos, vivimos y morimos en la ilusión de las mismas esperanzas, bajo el peso de los mismos dolores, atados a los mismos egoísmos, entretenidos en las mismas dichas, enfermos por los mismos rencores
porque las almas son las mismas en el oriente y en el poniente, aunque la encarnadura de los cuerpos las aparente distintas.
Tal como aquella tarde lejana, primaveral y borrascosa de 1990, recibo ahora profundamente agradecido y emocionado esta invitación, porque ser acogido en la Academia Chilena de la Lengua, como miembro de número, tiene para mí la significación de un aire fresco y renovado. Refundo, por cierto, mi compromiso de continuar sirviendo a esta dignísima entidad del idioma. No para pertenecer, sin para hacer Academia, como bien lo ha dicho en más de una ocasión nuestro director, Alfredo Matus Olivier. Un postulado al que me adhiero completamente.

El individuo fue interceptado por Carabineros y seguridad municipal tras ser captado portando un cuchillo en la vía pública.
El individuo fue interceptado por Carabineros y seguridad municipal tras ser captado portando un cuchillo en la vía pública.